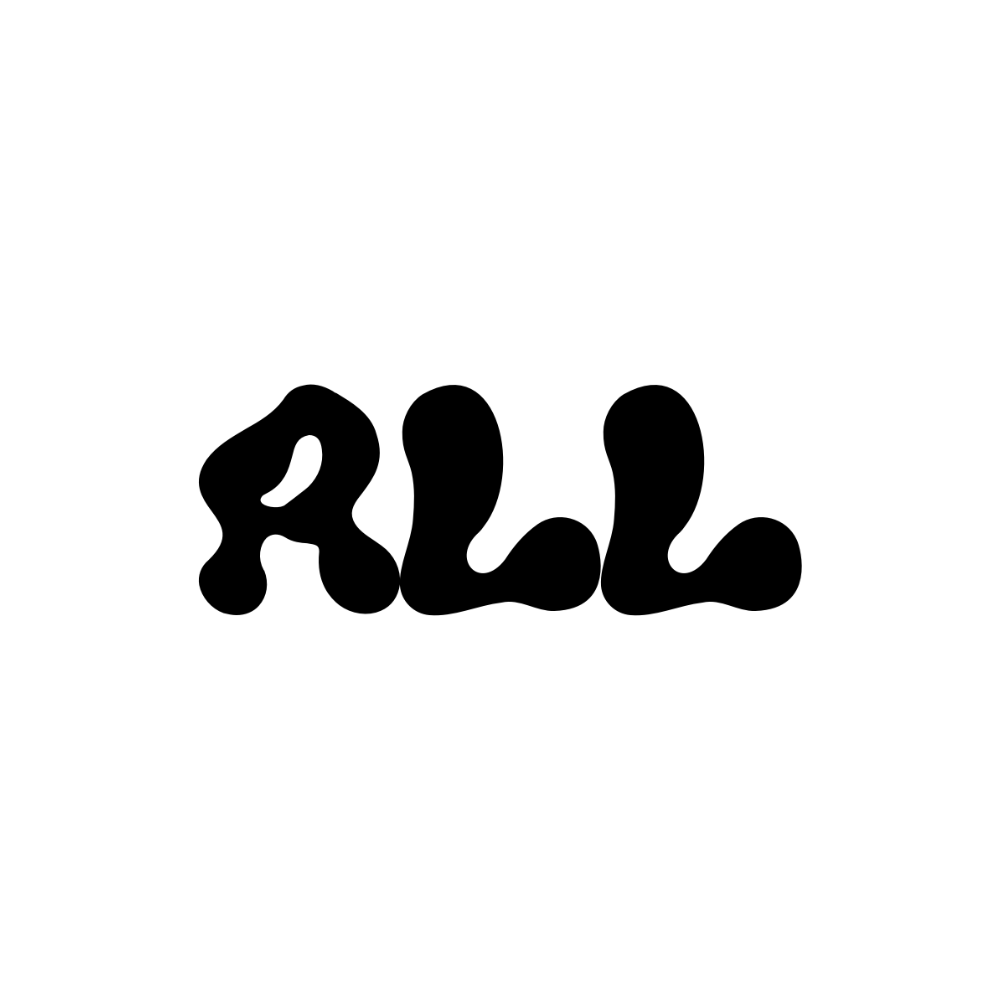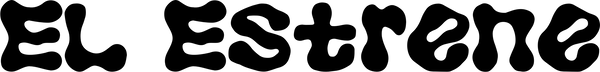No tengo miedo a envejecer, tengo miedo a que el mundo no esté preparado para mi
Share
¿Qué pasará el día en que ya no entienda qué está de moda? ¿Cuando entre a una tienda y sienta que nada está hecho para mí? ¿Qué haré cuando la ropa no me acomode o cuando mi cuerpo, con dolencias nuevas, no encuentre algo que lo haga sentir cómodo?

Llega un punto en la vida en que todas tenemos miedo a envejecer. Nos preocupamos por descubrir qué tipo de lifting nos quedaría mejor, qué cremas retrasan el envejecimiento, y consumimos todos los químicos necesarios para mantener nuestro cuerpo vigente para el sistema: igual de atractivo, igual de activo, igual de funcional. Pero la vejez y sus achaques son inevitables.
Últimamente, este tema me ha estado rondando la cabeza. Empecé a escuchar el podcast Menopáusicas ¡y qué!, movida por la curiosidad de entender cómo viven las mujeres antes y después de la menopausia. Tras varios episodios, mi perspectiva sobre la vejez se abrió. Reflexioné sobre las experiencias que solo los años pueden dejar. Pero hubo una pregunta lanzada en el podcast que sigue resonando en mí: ¿Después de la menopausia, seguimos siendo mujeres? Hay tanto de lo que nos convertimos que ya no entra dentro de lo que estrictamente —conceptualmente— define a una mujer.
Después hablé con un amigo sobre su mamá. Me contó que es una mujer adulta, muy vanidosa, que aún conserva esa esencia dentro de sí. Pero también me dijo que tiene un problema al comprar ropa: ya no se siente identificada con los colores, las formas o los cortes. Y al buscar zapatos, ya no puede usar los estilos actuales por los dolores que le produce su cuerpo. Su solución fue empezar a comprar zapatos en la sección de hombres. Pero una diva siempre es una diva, y su madre ha encontrado la manera de seguir siéndolo: decora los cordones de sus zapatos que siempre se los chulean, me cuenta mi amigo.
Ese pensamiento me quedó dando vueltas, y empecé a pensar en mis abuelas. Ambas fueron muy vanidosas en su juventud, incluso ambas fueron reinas de belleza en sus círculos sociales y siempre llamaban la atención, me cuentan. Recuerdo a mi abuela materna, siempre con sus accesorios, sus perfumes, su cabello teñido y su infaltable labial rojo. Su solución fue mandar a hacer su ropa, en lugar de comprarla. En cambio, mi abuela paterna fue más entregada a la casa, a los nietos, a los quehaceres. Para ella, la ropa quizás dejó de tener la relevancia que tuvo en otros tiempos. Elegía el cabello recogido y la ropa más funcional.
Pero no puedo evitar preguntarme: ¿eligió realmente esa forma de verse? ¿O simplemente ya no podía verse a sí misma en un mundo que había dejado de incluirla, de verla?


En su ensayo The Double Standard of Aging, Sontag explica cómo los hombres mayores son celebrados por su experiencia, su autoridad, su “encanto maduro”; mientras tanto, las mujeres, con cada año que pasa, son empujadas más y más hacia la invisibilidad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, dice Sontag, "la juventud no es simplemente una etapa, es el único estándar de belleza femenina aceptado". Y cuando ese estándar se desvanece, parece que nos expulsan del juego
El sistema saca a las mujeres adultas del centro porque, simplemente, ya no les funcionan. Ya no producen deseo en los términos en los que se espera, ya no encajan en la narrativa de juventud, belleza y docilidad que tanto le conviene al mercado y a la cultura patriarcal. Una mujer mayor no es fácilmente moldeable, no es predecible, y eso incomoda. Por eso se las empuja hacia la periferia: se les niega representación, se les ridiculiza cuando intentan mantenerse visibles, sea porque deciden continuar llevando prendas llamativas o porque tienen pretensiones más modestas. Se les ofrece ropa sin alma, papeles secundarios y espacios donde se espera que sean discretas y, sobre todo, complacientes, pacientes y atentas.
Sontag no nos da respuestas fáciles, pero sí nos da una claridad poderosa: lo que sentimos no es paranoia, es estructura. Y para desmontarla, primero hay que verla. Porque envejecer no debería ser un acto de desaparición, sino una transformación que también merece ser celebrada, vestida y visibilizada.
Mientras escribía este texto no pude evitar querer preguntarle a todas las mujeres mayores de mi vida sobre su perspectiva. Mi mamá, que apenas está empezando a aceptar que dentro de unos años empezará a ser menopáusica, no dudó en recalcar que en su momento el proceso fue: traumático. Ella menciona el afán por querer permanecer relevante en cuanto a temas de la moda, quizás no ponerse ropa de jovencita para no ser tachada como “payasa”, pero empezar a ponerse ropa destinada socialmente a mujeres adultas parecía no encajar en su personalidad alegre y extrovertida. Siempre ha sido muy alegre así que definitivamente no me la imagino usando colores apagados, siempre ha sido muy activa así que tampoco la imagino con batas. Sinceramente, no quisiera que mi mama se tuviera que poner lo que toca para encajar o porque no tenga más opciones.
Como dicen Carmen Gómez Pozo y Carmen Luz López Miari en su estudio Cultura del vestir, un camino hacia el buen envejecer, tener una relación consciente con la forma en que nos vestimos puede impactar directamente en nuestro bienestar. Según ellas, “adquirir una cultura del vestir puede repercutir positivamente en la salud, en tanto proporciona una imagen personal que ayuda a mantener el equilibrio emocional”. Y eso tiene todo el sentido del mundo: cuando nos sentimos bien con lo que llevamos puesto, nos movemos distinto, nos paramos diferente, incluso hablamos con más seguridad.
Lo interesante es que este estudio no habla de moda como algo superficial, sino como una herramienta real para acompañar el proceso de envejecer con dignidad, gusto y amor propio. No se trata de disfrazarse ni de forzarse a seguir tendencias, sino de encontrar en la ropa una aliada que entienda nuestro cuerpo tal como es hoy. Porque envejecer no debería significar dejar de jugar con la estética, ni mucho menos resignarse a ropa aburrida. Al contrario, debería ser la etapa en la que más nos conocemos y más libertad tenemos para vestirnos desde ese lugar. Y si además eso nos hace sentir mejor emocionalmente, pues doble ganancia. Porque sí: vestirse también es una forma de autocuidado.

Hay un mercado enorme de mujeres adultas que la industria de la moda simplemente decide ignorar. Mujeres con poder adquisitivo, con estilo, con ganas de verse bien —pero que no encuentran opciones pensadas para sus cuerpos reales ni para sus necesidades cotidianas. Porque la moda, tal como está planteada hoy, sigue obsesionada con la juventud eterna: tallas diminutas, cortes que no contemplan cuerpos que han vivido, colores y estilos pensados para una franja muy específica de edad. Y lo más grave es que no es por falta de demanda, es por falta de imaginación. Es como si después de los 40 o 50, la industria asumiera que ya no tenemos derecho a divertirnos con la ropa, a expresarnos, a reinventarnos. Pero esa idea está completamente desfasada. Las mujeres adultas no solo existen: están más vivas, más conscientes y más dispuestas que nunca a reclamar su lugar en el espejo.
Muchos de nuestros miedos a envejecer no vienen del paso del tiempo en sí, sino del abandono simbólico al que se nos somete en esa etapa. Es el temor a quedar fuera de la conversación, a que el mundo deje de hablarnos directamente, como si ya no tuviéramos nada que aportar ni que vivir. Desde muy jóvenes nos enseñan a temerle a las canas, a las arrugas, al cuerpo que cambia, como si fueran señales de que dejamos de ser valiosas. Pero lo que casi nunca nos dicen es que en esa etapa muchas mujeres florecen con más fuerza que nunca.
Es ahí, cuando se acallan las presiones de gustar, de cumplir, de encajar, que muchas descubren su voz más auténtica. Empiezan negocios, exploran hobbies, viajan solas, se atreven a dejar relaciones que ya no les hacen bien, o incluso deciden por primera vez priorizar. En la madurez, las mujeres no solo acumulan años: acumulan poder, sabiduría y una capacidad brutal para tomar decisiones desde el deseo propio y no desde la expectativa ajena.
Y yo lo noto, lo noto al escuchar a mi mamá querer iniciar nuevos proyectos más que nunca, lo noto en las mujeres que escucho en el podcast, lo noto en la madre de mi amigo que impone sobre el estándar que ponen sobre ella. Todas ellas siguen teniendo voz, personalidad y vida para seguir su camino que, lejos de ser el ocaso, es una etapa luminosa, con una belleza distinta: la de quien ya no necesita la aprobación del mundo para sentirse completa.

Entonces, ¿qué deberían hacer las mujeres? Pues lo primero: dejar de pedir permiso para existir. Abandonar la idea de que hay una edad para dejar de sentirse deseantes, visibles o relevantes. Dejar de intentar encajar en moldes que nunca fueron hechos teniendo en cuenta nuestras necesidades. En vez de mirar con nostalgia el pasado, mirar con ambición el presente. Crear sus propias referencias, sus propios códigos estéticos, sus propios espacios.
Deberían —mejor dicho, podemos— reclamar el derecho a seguir jugando con la ropa, con el cuerpo, con el deseo. A ocupar espacios con voz firme, con estilo propio y sin miedo a incomodar. Apostarle a la ternura radical con una misma, a vestirnos con lo que nos hace bien y no con lo que dicta una industria que nos olvidó hace rato. Ser visibles no por aprobación, sino por decisión.
No se trata de ocultar las canas o exhibirlas como bandera, sino de elegir libremente qué hacer con ellas sin que esa decisión tenga que ser una postura infundada. El verdadero problema está cuando sentimos que hay una única forma correcta de habitar la edad: o resignarnos al estereotipo de la mujer mayor invisible, o convertirnos en un ejemplo de “envejecimiento exitoso” según las reglas de los demás.

La libertad real está en poder decidir si te las pintas de azul eléctrico, si las dejas plateadas como tormenta o si un día sí y otro no. Lo importante es que la elección venga de ti, no de una expectativa externa. Porque cuando hablamos de estilo, de cuerpo, de identidad, lo radical no es seguir o romper la norma, sino hacer lo que te dé la gana con coherencia contigo misma.
Porque si el sistema no nos hace lugar, lo hacemos nosotras. Y lo hacemos con glamour, con humor y con la dignidad que solo dan los años vividos.
Sé que probablemente este texto no lo lean muchas mujeres adultas, pero también es un mensaje real para nosotras, las que seguimos en nuestros 20s. Para mí fue profundamente revelador escuchar a mi mamá o a mi abuela hablar de sí mismas, de cómo viven sus cuerpos hoy, de cómo se relacionan con la ropa, con la moda, con la edad. Porque aunque todavía no esté ahí, sé que voy en ese camino. Es algo de lo que no puedo huir, y tampoco quiero.
Lo que sí tengo claro es que no quiero llegar a esa etapa con miedo. Y aunque probablemente no seré la misma persona que soy ahora, no quisiera tener que vestirme con lo que “me toca” en lugar de con lo que realmente quiero. Aunque, estoy bastante segura de que seré una señora bien maximalista (jeje). Quiero envejecer con dignidad, pero sobre todo a mis propios términos.
Este texto es un acto de empatía hacia una etapa de la vida que aún no conozco, un mensaje hacia mi yo futura y hacia todas las que ya están transitando ese momento. Si conviven con mujeres adultas, hablen con ellas. Escúchenlas. Pregúntenles cómo se sienten con su cuerpo, con su ropa, con su edad. E impulsenlas —si pueden— a ser libres, a expresarse, a vestirse con ganas y no con resignación. Porque todas, sin importar la edad, merecemos sentirnos vistas, cómodas y poderosas en nuestra propia piel.
Por: Stargirrrl